- Recurso
- Fuente: Campus Sanofi
- 27 jun 2025
Monografía: Nº7 Annals of Surgery Selected Readings
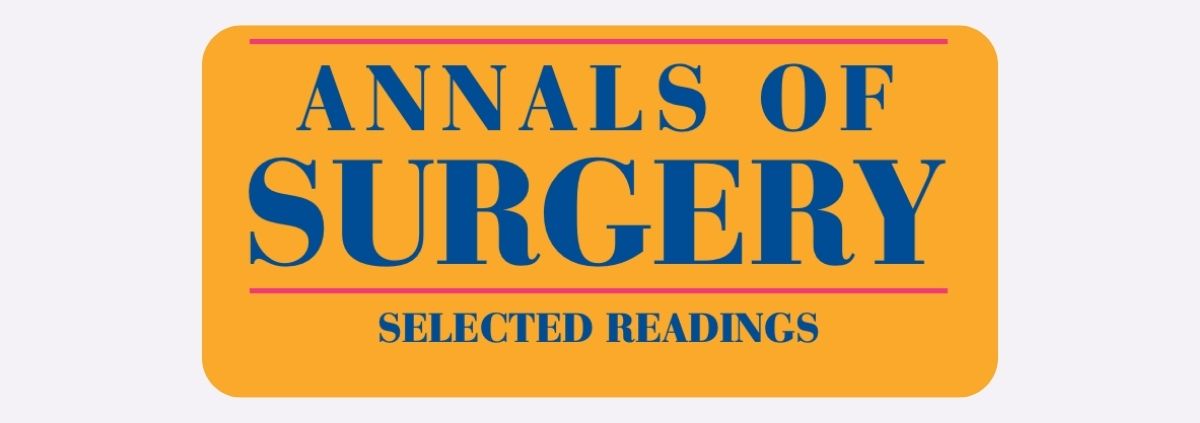
Formato PDF, 74 páginas
Resumen
En esta entrega de la selección de los mejores artículos publicados en Annals of Surgery en el último cuatrimestre de 2020, como viene siendo habitual, hemos procurado incluir aquellos trabajos que sean de utilidad para los cirujanos generales. Para ello, se ha tenido en cuenta la calidad metodológica de los estudios y su relevancia clínica, incluyendo aquellos llevados a cabo en las diferentes áreas o subespecialidades de la cirugía general.
En un estudio retrospectivo de cohortes emparejadas, llevado a cabo en la Cleveland Clinic de Estados Unidos, Ali Aminian y colaboradores evalúan la pérdida de peso mínima necesaria para reducir la mortalidad global y los problemas cardiovasculares asociados a la obesidad y la diabetes tipo 2. Para ello, analizan los resultados de un estudio, comparando 1.223 pacientes sometidos a cirugía metabólica con un grupo similar de 5.978 pacientes obesos no intervenidos, mediante un modelo de emparejamiento por puntuación de propensión. La mediana de pérdida de peso durante el seguimiento de ocho años fue del 27,3 % y el 2,8 %, respectivamente. Los autores identifican que una pérdida de peso de al menos un 5 % en los operados y del 20 % en los no intervenidos se asocia a una reducción significativa de la mortalidad por cualquier causa. Por su parte, se observó que la reducción de peso de al menos un 10 % en los operados y del 20 % en los no intervenidos se asoció a una reducción significativa de la combinación de mortalidad y diversos eventos cardiovasculares.
En otro estudio multicéntrico retrospectivo de una amplia cohorte de pacientes sometidos a trasplante hepático en donación controlada tras parada cardíaca, llevado a cabo en Francia y Suiza, Muller y colaboradores comparan dos técnicas de perfusión del injerto: la técnica HOPE (perfusión hipotérmica oxigenada) en 93 casos operados en Suiza con la técnica NRP (perfusión regional normotérmica) llevada a cabo en 132 casos intervenidos en Francia. El objetivo primario del estudio es analizar la supervivencia del injerto y de los pacientes al año del trasplante. Los resultados del estudio muestran que las técnicas NRP y HOPE se asocian al 93 % y el 95% de supervivencia del injerto y al 86 % y el 93 % de supervivencia del paciente, respectivamente. Por su parte, la disfunción precoz del injerto se observó en el 20 % y el 68 % tras NPR y HOPE, respectivamente (p < 0,001). Los autores destacan que en la técnica HOPE se desecharon menos injertos, a pesar de que los donantes eran de mayor edad y con tiempos de isquemia en caliente más prolongados.
En un estudio comparativo prospectivo aleatorizado abierto, Arezzo y colaboradores evalúan los resultados oncológicos a largo plazo de la utilización de endoprótesis (stents) como puente para la cirugía programada en pacientes con obstrucción causada por neoplasias de colon izquierdo (entre la flexura esplénica y 15 cm del margen anal), y la comparan con la cirugía urgente, llevada a cabo en las primeras 24 horas tras el diagnóstico. Analizan los resultados obtenidos en 144 pacientes reclutados en cinco hospitales de Turín y Barcelona, con una mediana de seguimiento de 37 meses. El objetivo principal fue el tiempo para la progresión (tiempo entre la resección del tumor y la recidiva) de la enfermedad y la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Si bien no hubo diferencias significativas en cuanto a la supervivencia global o la supervivencia libre de enfermedad, sí se observó una mejoría significativa en cuanto al tiempo para la progresión de la enfermedad en los pacientes que recibieron la terapia puente con stent. Es de destacar también que el porcentaje de pacientes que recibieron un estoma fue significativamente mayor (p = 0,031) en el grupo sometido a cirugía urgente (39 %) respecto a aquellos en los que se insertó el stent y se intervinieron posteriormente (22 %). Se produjo perforación del colon en el 8,9 % de los pacientes que recibieron el stent, sin que se observara recidiva tumoral en ninguno de estos cinco pacientes. Los autores concluyen que ambas técnicas obtienen resultados similares en cuanto a los resultados oncológicos a tres años.
Por último, por lo que se refiere a los artículos seleccionados a texto completo, Sipple y colaboradores, de la Universidad de Wisconsin, llevan a cabo un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y controlado en el que comparan la tiroidectomía total (TT) con y sin la asociación de vaciamiento del compartimento central (VCC) unilateral homolateral en pacientes con carcinoma papilar de tiroides confirmado por punción aspiración y sin evidencia clínica ni radiológica de metástasis ganglionares. Todos los pacientes recibieron tratamiento con yodo radioactivo según el protocolo aprobado en el centro. Los objetivos eran evaluar las complicaciones postoperatorias y los resultados oncológicos, así como la calidad de vida de los 60 pacientes incluidos en el estudio. El seguimiento consistió en la determinación de tiroglobulina y la exploración cervical ecográfica al cabo de seis semanas, seis meses y un año de la intervención. El porcentaje de pacientes con metástasis ganglionares en el estudio histopatológico fue del 27,6 % en los sometidos a TT y VCC frente al 10 % en los sometidos a TT aislada. No hubo diferencias significativas en cuanto a la disfunción vocal, evidenciándose mediante laringoscopia parálisis recurrencial en el 11,8 % a las dos semanas y el 3,4 % a las seis semanas y los seis meses. Se detectó hipoparatiroidismo postoperatorio (PTH < 10 pg/ml) en el 28,8 % de los pacientes, sin diferencias entre los dos grupos, que se resolvió en el 82,4 % a los seis meses. Desde el punto de vista oncológico, se observó una respuesta excelente al tratamiento, según los criterios de la American Thyroid Association (ATA), en el 80 % del grupo TT frente al 80,8 % en el grupo TT con VCC, sin que estas diferencias fueran significativas. En cuanto a la calidad de vida, mejoró al año en la serie global de pacientes, sin diferencias entre los grupos. Es de destacar que la presencia de metástasis ganglionares en uno de cada cuatro pacientes sometidos a VCC no tuvo impacto en la evolución desde el punto de vista oncológico al año de la cirugía. Los autores concluyen que los beneficios de añadir el VCC a la TT pasado un año de la cirugía no parecen evidentes, aunque sería necesario prolongar el seguimiento para detectar recidivas a más largo plazo.
Con respecto a los estudios seleccionados como resumen, en el ámbito de la cirugía bariátrica, un estudio sugiere que la asociación de un anillo de silicona a modo de banda gástrica a la tubulización gástrica mejora la pérdida de peso a los tres años y reduce el riesgo de reflujo gastroesofágico, en comparación con la tubulización aislada; sin embargo, dicha combinación aumenta la incidencia de episodios de regurgitación. En cuanto a la cirugía colorrectal, un estudio multicéntrico holandés de análisis de propensión compara la realización de una estoma provisional como puente para la cirugía definitiva con la cirugía urgente en pacientes con neoplasia de colon izquierdo obstructiva. Los resultados demuestran que el grupo que recibió el estoma presentó menor mortalidad a 90 días y supervivencia global a tres años que el grupo operado de forma urgente, en el que la necesidad de estoma permanente fue significativamente más elevada. No se observaron diferencias en la tasa de recidivas. Otro estudio llevado a cabo en China identifica factores de riesgo de recidiva local en pacientes intervenidos por cáncer de recto de localización media y baja estadio II/III.
La mayoría de los estudios seleccionados en este apartado se refieren a la cirugía hepatobiliopancreática. Un análisis retrospectivo de la base de datos NSQIP del American College of Surgeons demuestra que la retirada precoz de los drenajes, en las primeras 72 horas, tras la pancreatectomía se asocia a una menor mortalidad postoperatoria y reducción en la incidencia de fístulas pancreáticas clínicamente relevantes en comparación con la no utilización de drenajes o su retirada tardía. Los autores recomiendan su retirada tardía en los pacientes con niveles de amilasa de menos de 2.000 U/l en el líquido drenado en el primer día del postoperatorio. En este sentido, un estudio alemán correlaciona la presencia de marcadores de inflamación y actividad enzimática en el exudado recogido por los drenajes tras pancreatectomía con la aparición de fístulas pancreáticas relevantes. Además, en un estudio experimental en ratones como parte del estudio, los autores encuentran una posible asociación entre la inflamación del parénquima glandular ocasionado por las suturas y la aparición de fístulas. También en el ámbito de la cirugía pancreática, el análisis de una base de datos nacional francesa pone de manifiesto que el traslado interhospitalario de pacientes sometidos a pancreatectomía empeora su pronóstico, sobre todo cuando la intervención inicial se lleva a cabo en centros que realizan menos de 26 pancreatectomías anuales. Otro interesante estudio internacional analiza los datos de 510 pacientes con metástasis hepáticas de origen colorrectal sometidos a bipartición hepática asociada a ligadura de la vena porta para la hepatectomía en dos tiempos (ALPPS). Los resultados sugieren que esta técnica, con una aceptable morbimortalidad postoperatoria, podría mejorar los resultados de la quimioterapia y prolongar la supervivencia. Por último en este apartado, el análisis de los datos de un registro del American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) evalúa el tratamiento llevado a cabo en 6.390 mujeres embarazadas con colecistitis aguda. Frente a la recomendación generalizada de intervenir a estas mujeres, lo cierto es que en este registro el 62 % de las mujeres recibieron tratamiento médico, sufriendo más complicaciones materno-fetales que las intervenidas. Los autores insisten en la necesidad de practicar una colecistectomía laparoscópica urgente con independencia del trimestre del embarazo.
Un ensayo aleatorizado y controlado multicéntrico compara dos intervalos de 4-6 y 10-12 semanas trascurridos entre la quimiorradioterapia neoadyuvante y la cirugía por cáncer de esófago. El estudio no muestra diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la incidencia de complicaciones postoperatorias y mortalidad a 90 días, por lo que no parecen obtenerse ventajas prolongando el mencionado intervalo. También en el contexto de la esofagectomía por cáncer, un estudio prospectivo japonés propone analizar mediante un cultivo de saliva la flora microbiana orofaríngea, ya que la presencia de bacterias alopátricas se asocia al riesgo de neumonía postoperatoria y peor pronóstico. En cuanto a la cirugía endocrina, un estudio retrospectivo de una cohorte de ámbito nacional en Francia demuestra que la necesidad de reintervención tras paratiroidectomía por hiperparatiroidismo primario es más elevada en pacientes obesos, cardiópatas, intervenidos por abordaje laparoscópico y en centros de bajo volumen, que practican menos de 31 paratiroidectomías anuales.
Para terminar, en cuanto al politrauma, y en línea con los resultados de estudios llevados a cabo en adultos en el ámbito militar y civil, un estudio llevado a cabo en Pittsburgh compara dos cohortes mediante análisis de emparejamiento por propensión de niños con shock hemorrágico en función de que recibieran transfusión convencional por componentes o sangre completa del grupo O negativo. Los resultados demuestran que la utilización de sangre completa se asoció a una resolución más rápida del déficit de bases y de la coagulopatía, así como a una reducción en la utilización de plasma y plaquetas.
Autor

Dr. Juan I. Arcelus Martínez
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Departamento de Cirugía de la Universidad de Granada.

MAT-ES-2502051 V1 Junio 2025
